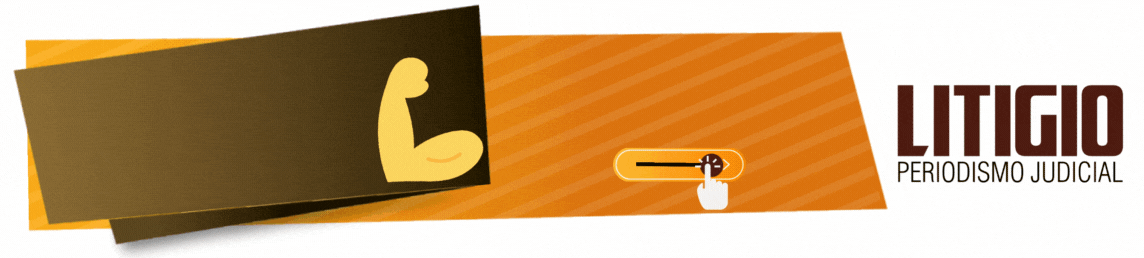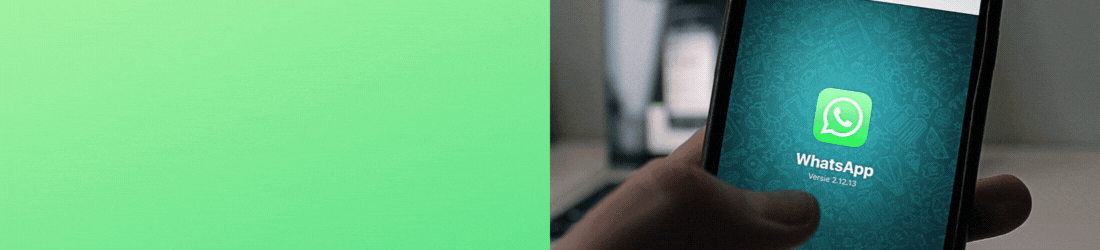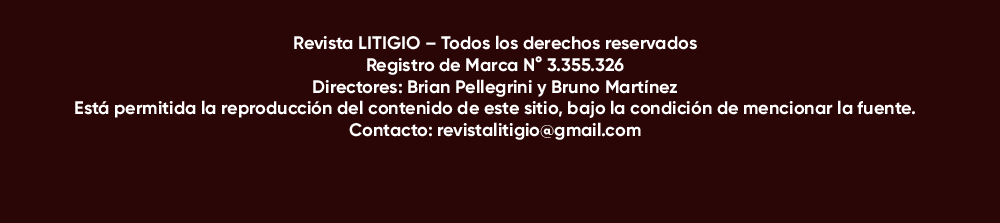En los últimos dos meses conocimos dos sentencias con penas a prisión perpetua para reprochar los asesinatos de Fernando Báez Sosa y Lucio Dupuy. Esas sentencias estuvieron precedidas de un encendido debate por televisión y en redes sociales que todavía dura. La agitación se da en tiempos electorales donde algunos candidatos ya se muestran desenfundando su habitual pirotecnia verbal.
Domingo, 19 de marzo de 2023

Por Esteban Rodríguez Alzueta
Las penas perpetuas son hoy una excepción en el sistema judicial argentino. Al revés de lo que sucedía en otros países como Estados Unidos, donde la tendencia era pasar “pocas veces pero mucho tiempo”, en la Argentina el encarcelamiento masivo se caracterizó por la tendencia inversa: “Pasar muchas veces pero poco tiempo”.
Cuando se mira la estancia de los presos con las estadísticas en la mano podemos ver que las penas no son largas. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), la población carcelaria con condena a prisión perpetua en 2021 era de 2.489 personas. Diez años atrás era de 2.574 personas. Es decir, no solo el 2,5% de la población encerrada en el país está con una pena muy larga, sino que esa tendencia no está en suba, se mantiene desde hace diez años con algunos pequeños altibajos que, según Hernán Olaeta, pueden estar vinculados a los movimientos habituales de la población y las deficiencias registrales durante los censos penitenciarios que se hacen todos los años el 31 de diciembre. Mientras que el resto de la población, que tiene penas cortas, viene subiendo sostenidamente, incluso en algunas provincias de manera exponencial.
Si miramos el encarcelamiento con los datos de la provincia de Buenos Aires observamos que, en el 2021, sobre una población total de 51.814 presos, solo 1.535 personas –es decir el 3%– se encuentran con condenas de 25 años y más.
La estancia de la gran mayoría de las personas privadas de libertad no se extiende más allá de los diez años, y por eso la mitad de los presos están con prisión preventiva, es decir mucho menos de diez años, con penas relativamente cortas. Digo “relativamente” –y entre comillas– porque, como dijo alguna vez Oscar Wilde, si un día en la cárcel es un infierno, imagínense estar uno, dos o cinco años.
Las cárceles están muy lejos de ser los vertederos que apuntó Zygmunt Bauman para pensar el encierro en el norte global, la última parada o estancia definitiva para actores irreciclables, sino, por el contrario, como sugirió David Garland en La cultura del control, son espacios de cuarentena o “formas de exilio interno”, donde la población prisonizada se encuentra alojada por temporadas relativamente cortas, un destino recurrente para muchas familias que saben que alguno de sus miembros pasará una o dos temporadas por la “casa grande”.
Y que conste que eso no significa que la cárcel sea una “puerta giratoria”. Una persona que quedó en el radar del sistema penal local no solo tiene más chances de esperar el proceso tras las rejas sino, además, de volver a pasar unas cuantas veces por distintos espacios de encierro. No hay que apresurarse a cargar la reincidencia a la cuenta de las trayectorias delictivas, hay que mirar a las burocracias estatales que suelen ensañarse con determinados actores por el solo hecho de tener determinas características sociales, es decir, son las agencias del sistema penal las encargadas no solo de perfilar trayectorias laborales precarias sino trayectorias carcelarias para estos determinados contingentes poblacionales.
Agenda punitiva
Dicho esto, aclaro que no estoy diciendo que estemos ante un problema menor, ni que no tengamos que encender una luz de alarma frente a estas sentencias con prisión perpetua. Si leemos estas sentencias al lado de otros fenómenos contemporáneos tenemos sobradas razones para estar preocupados por la utilización de la perpetua y otras penas largas.
No hay que actuar por recorte sino por constelación, es decir leer un problema al lado de otro problema. No tenemos que mirar los problemas por el ojo de una cerradura sino abrir el plano y hacer una serie de rodeos para vincular los distintos fenómenos.
En este caso, sugiero que hay que leer las perpetuas dispuestas por los tribunales de Dolores o La Pampa, o el reciente pedido de perpetua por parte del fiscal en Mar del Plata en el juicio por el caso de Lucia Pérez, al lado de los pedidos de penas más duras que se escucharon en las semanas previas a esos veredictos (vaya por caso la campaña de los familiares “Justicia es perpetua”); al lado del aumento de las acciones colectivas violentas y punitivas protagonizadas por los vecinos (linchamientos, escraches, destrozamientos y quemas de vivienda, etc.); al lado de la pirotecnia verbal de muchos ministros de Seguridad progresistas que suelen posar con armas de fuego; al lado del auge del victimismo que suele desplazar a los expertos en el debate de ideas; de la difamación pública a través de las redes sociales y esa cloaca que conocemos con el nombre de “comentarios de los lectores”, “llamado de los oyentes”; al lado de las consignas manoduristas que enarbolan algunos candidatos de la oposición en este año electoral (“La fuerza es el cambio”); al lado de los proyectos de ley presentados en el Congresos solicitando una vez más el aumento de penas para determinados delitos; al lado de los reclamos para implicar al Ejército en la lucha contra el “terrorismo mapuche” o la “guerras contra el narcotráfico”; del aumento de facultades discrecionales a las policías para detener y cachear a las personas que aquellos referencian como sospechosas; al lado del aumento constante del presupuesto destinado a seguridad para comprar más patrulleros, más armas, más carros hidrantes, para que haya más policías en las calles; y, por su puesto, al lado de la politización de una Justicia que administra los reproches en tándem con la gran prensa.
Todas estas acciones van construyendo (o siguen construyendo) una agenda punitiva que se propone reponer el orden social a través de la exclusión, aun a costa de sacrificar los derechos conquistados en todos estos años.
En ese sentido, las perpetuas a estos jóvenes son la expresión del populismo punitivo. Un punitivismo, aclaro también, que no es patrimonio de las derechas, también algunos sectores del progresismo o grupos minoritarios de algunos movimientos sociales han festejado o alentado propuestas semejantes.
Cajas de resonancia y crisis judicial-policial
En sociedades vertebradas a través de los transmedia, el punitivismo sigue siendo un incentivo no solo para captar la atención del descontento social, sino para transformar el odio en un insumo político que permita remar la crisis de confianza que atraviesan las instituciones.
Las sentencias, sobre todo en aquellos casos que ganaron la gran pantalla, se convirtieron en una caja de resonancia: fiscales, jueces y abogados querellantes suelen hacerse eco de la demanda de punición por parte de la opinión pública escrutada por la radio y la televisión.
Pero no hay que indignarse frente a esta demanda, sino desentrañarla. Nuestra indignación servirá de muy poco a la hora de detener esta oleada que llega desde varios lugares, algunos sectores de la política y diferentes sectores sociales.
Desentrañar quiere decir dos cosas: primero, evitar el pánico moral por izquierda, es decir, eludir las interpretaciones exageradas, que no guardan proporción con la realidad. Hay que reponer la realidad a la discusión. Y segundo, reconocer los núcleos de buen sentido que puede haber en esa demanda social. No todo es mera manipulación política.
Por empezar, digamos que la tendencia punitiva viene por arriba pero también por abajo, es decir, llega con la demagogia política y judicial, pero también con la movilización social de las pasiones bajas, sean las protestas vecinales punitivas o las manifestaciones de víctimas.
En las últimas décadas hemos asistido a la expansión de las formas de “justicia popular” que desafían abiertamente a la Justicia estatal. Una Justicia, como hemos dicho en otras notas para El Cohete a la Luna, que es tributaria de la justicia mediática. Linchamientos, vindicaciones, escraches, quemas o destrozamientos de viviendas con la posterior deportación de familias enteras de los barrios, saqueos colectivos, desalojos vecinales forzosos, lapidación a policías e intentos de tomas de comisarías, difamaciones en las redes sociales. Todas estas violencias vecinales, que suelen ganarse una atención especial en el periodismo televisivo, son acciones colectivas punitivas que, en algunos casos, intentan reponer los umbrales de tolerancia en los barrios y en otros constituyen modos de amedrentamiento, es decir, son formas disruptivas para tramitar o expresar determinadas situaciones conflictivas.
Ahora bien, es importante reponer el telón de fondo de la demanda social contenida en las violencias punitivas toda vez que gran parte de esa tendencia es el resultado de una crisis de larga duración, que venimos arrastrando hace décadas.
Primero, una crisis judicial: la desconfianza de la sociedad hacia la Justicia gestionada por los tribunales oficiales, la incapacidad del Estado para componer un orden. Una desconfianza que, por un lado, está vinculada a las sobradas sospechas que tiene la ciudadanía sobre la Justicia, un poder lleno de privilegios, con salarios altísimos, que está para reproducir las desigualdades sociales. Tramitar un problema en la Justicia no sale gratis, es muy caro. Y, por el otro, con la propia incapacidad y la indolencia de sus operadores a la hora de canalizar gran parte de los problemas que tiene la sociedad. Si la gente no puede acceder a la Justicia, si la Justicia nunca llega y cuando llega es tarde o muy tarde, y encima la sentencia que escribió no se entiende, es confusa, contradictoria, entonces la sociedad no solo buscará otras cajas de resonancia para manifestar sus problemas y ensayar un veredicto moral que compita y presione a la Justicia que administran los tribunales, sino que, muchas veces, estará dispuesta a tomar las cosas por mano propia. Se sabe: “Si no hay Justicia hay escrache”. Lo vemos todas las noches por las cámaras de Crónica TV.
Segundo, con una crisis policial: la gente desconfía de la policía, a pesar de que continúe llamándola cada vez que tiene un problema grave. Desconfía de la policía porque no acude y cuando lo hace llega tarde o es como arrojar leña al fuego, caldea los ánimos de los vecinos. Entonces la gente no se siente cuidada por la policía. Con esto no estoy diciendo que la policía está ausente: el problema es que no está presente como a los vecinos les gustaría que lo esté. Es decir, la desconfianza policial es la expresión de la frustración ciudadana en contextos de ansiedad social. No sabemos cuántos de los reclamos de mano dura hay que atribuirlos al remanente autoritario y cuántos a la indignación frente a la impericia policial. Lo cierto es que cuando la demanda es interpretada por la televisión se transforma en discrecionalidad policial. Se entiende entonces la consigna: “Si no hay gatillo policial habrá linchamiento vecinal”.
Con todo, lo que estoy diciendo es que en las protestas sociales punitivas no está solamente en juego la Justicia sino también la seguridad, es decir, la reposición de umbrales de tolerancia que le agreguen certidumbre a la vida cotidiana.
De modo que gran parte de la demanda social embutida en las perpetuas, en el entusiasmo que dispararon las perpetuas, constituye una demanda de Justicia y seguridad, y es la expresión de una crisis judicial y policial de larga data.
Catarsis social y síntesis política
Parafraseando la tesis de Garland sobre el uso de la pena de muerte en los Estados Unidos, formulada en su libro Una institución particular, podemos decir que los reclamos de penas perpetuas son una de las formas que tienen determinados actores sociales y políticos de ejercer presión sobre la opinión pública y a través de ella sobre el resto de la sociedad.
La prisión perpetua, el potencial narrativo que tienen los debates que llegan con cada sentencia que impone la prisión perpetua en un caso conmocionante, libera pulsiones y activa fantasías prohibidas, permite transigir un tabú y produce una energía social que los sectores más punitivistas buscarán capitalizar electoralmente o en sus labores parlamentarias.
De hecho, muchos legisladores, fiscales, jueces y candidatos en las grandes ligas encuentran en estos debates un medio para elevar la moral del público y demostrar su resolución en la “guerra contra el delito” y autopostularse de paso como actores a los que nos les temblará el pulso el día de mañana cuando les toque gestionar las carteras de Justicia o Seguridad o escribir una sentencia.
La pena de prisión perpetua, que es la excepción de la prisión perpetua, funciona para integrar estas fuerzas en puja y administrar las presiones y, tal vez, para restringir la venganza. El precio que se paga por ello sigue siendo igual muy alto. Porque las sentencias con pena a prisión perpetuas y los debates ostentosos y emotivos que los envuelven no quieren ser tan mediocres: mantienen vigente un imaginario autoritario que surca gran parte de la sociedad argentina. Un imaginario que después se descarga o pone a hablar para encarar y aplanar otros conflictos sociales.
De la impotencia a la potencia política
Las penas perpetuas son el residuo de otra época, una sentencia excepcional, pero que pueden contribuir, en este contexto de polarización política, a retroceder las cosas unos cuantos casilleros. La severidad y la pretendida ejemplaridad de las sentencias continúan poniendo a la democracia en lugares cada vez más difíciles.
En la severidad ejemplar, la Justicia deja de ser Justicia y se confunde con la venganza social. Una revancha que, por el momento, está hecha de mucha impotencia antipolítica. A través de la perpetua la ciudadanía expresa su disconformidad en general. Por eso cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué pasará si esta disconformidad se transforma en una potencia política, es decir, encuentra canales políticos y una partitura institucional para ejercerse?
Como aconsejaba Ernst Jünger: “No hay que agitar banderitas en un mar regado por tiburones”. Quiero decir, no hay que perder de vista que estamos en un año electoral muy particular y hay que evitar poner un megáfono a las derechas, no hay que dejársela servida a Bullrich y Milei, pero tampoco a Espert, Pichetto, Morales o De Loredo, entre otros tantos. El debate puede subirle el precio a la perpetua. Cuando las derechas andan a la pesca y están voraces conviene caminar con cuidado. Hay que dar el debate, pero reponiendo el contexto general, leyendo las perpetuas al lado de las penas cortas que llegan con la contención cautelar o los juicios abreviados.
* El autor es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Temor y control, La máquina de la inseguridad, Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.
Publicado en el Cohete a la Luna