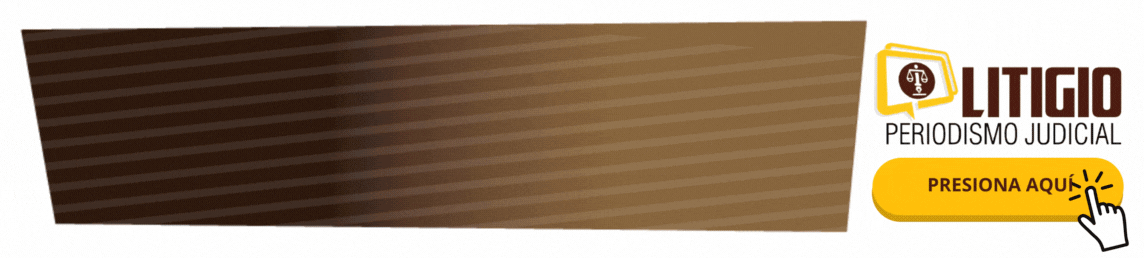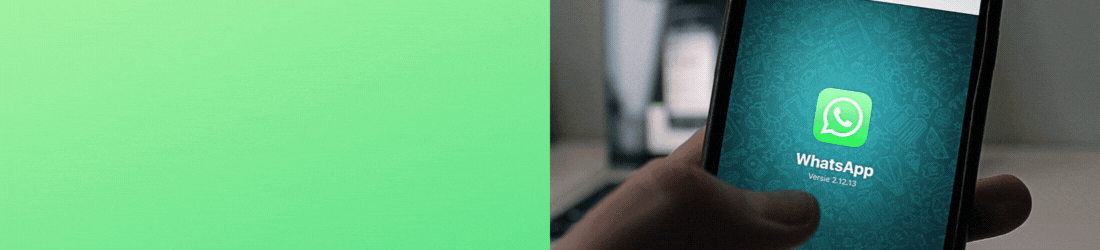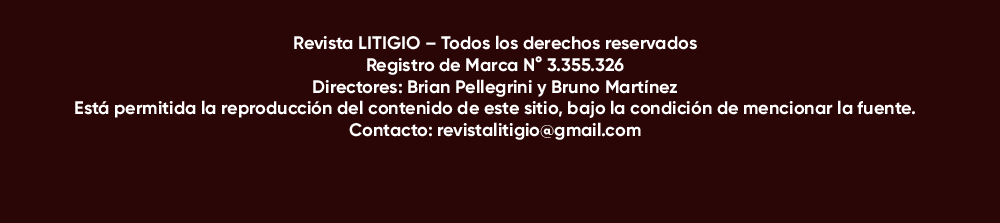“Narcotráfico” es una categoría tributaria de las industrias culturales. Una categoría fetichizada, cargada de fantasmas y fantasías. A lo largo de estas cinco largas décadas de “guerra contra las drogas” hemos visto tantas películas, tantas series y documentales se han realizado, tantos “informes especiales” en la televisión sobre estos temas, que ya no sabemos de qué estamos hablando cuando escuchamos “narcotráfico”. Lo que es seguro es que el periodismo local colabora con la mitología del narco y propone un star system a la altura del show. Pero Rosario no es Hollywood ni todos los pelados son Bruce Willis.
Miércoles, 8 de marzo de 2023

Por Esteban Rodríguez Alzueta*
En ciertas circunstancias la cultura de masas es la continuación de la guerra por otros medios. Allí donde la política baja los brazos, se queda sin ideas o sin tiempo, la televisión, el cine y los noticieros se convierten en la arena gramatical para ensayar batallas culturales nada inocentes. Se sabe que no hay agresión sin degradación, para hacerle la guerra de policía a determinada población o sectores de ella primero hay que demonizarla. Y las palabras “narcotráfico”, “cartel”, “guerra a las drogas”, “narco”, “clan”, “soldadito”, “sicario”, “capo narco” son palabras cuya onda expansiva sentiremos en cada operativo y con cada desembarco de fuerzas especiales o allanamiento masivo –como siempre– en los barrios más pobres.
“Narcotráfico” es una categoría tributaria de las industrias culturales. Estamos ante otra categoría fetichizada, cargada de fantasmas y fantasías, que adquirió vida propia, que habla por nosotros y más allá de nosotros. A lo largo de estas cinco largas décadas de “guerra contra las drogas” hemos visto tantas películas, tantas series y documentales se han realizado, tantos “informes especiales” en la televisión sobre estos temas, que ya no sabemos de qué estamos hablando cuando escuchamos “narcotráfico”. Cada uno tiende a leer los problemas con su actor preferido, con la película favorita que lo maravilló o persuadió. “Narcotráfico” es una categoría inflada y espectacular que no siempre guarda proporción con lo que se quiere problematizar.
Estas narrativas han sido parte integral de la política militarista, un relato que sólo ha conseguido con éxito inventar la amenaza de los carteles de la droga y la necesidad de combatirlos con un permanente estado de excepción. El narcotráfico en el sur global ha estado siempre determinado por narrativas que imaginan organizaciones criminales que se convierten en el enemigo doméstico para justificar un conflicto armado o el desembarco de policías militarizadas que, lejos de resolver los problemas, los agravan y crean nuevos problemas para la sociedad civil.
Oswaldo Zavala, en los libros Los carteles no existen y Una historia intelectual del “narco” en México, llama a estar atentos a los juegos de lenguaje que se traman alrededor del “narcotráfico”. Juegos que pueden costarnos muy caros. Esas metáforas han desempeñado un papel productivo en la construcción de la realidad “narco”: no sólo da forma a las prácticas discursivas y propone marcos para interpretar y valorar los problemas que quiere mostrarse, sino que sugiere o aporta rudimentos que habilitan y legitiman la militarización de los conflictos.
En otras palabras, con el “narcotráfico” llega la “guerra al narcotráfico”, esto es, llegan las policías paramilitares o grupos de tareas especiales, las “redadas policiales” y el “barrido de calles” o “patrullamiento intensivo” en las llamadas “zonas calientes”. Se sabe, hay que “limpiar los barrios”, “pacificarlos” primero, para que luego las policías comunitarias o de proximidad puedan hacer el resto de las tareas de prevención.
Luís Astorga, que es uno de los principales estudiosos del tráfico de drogas ilegalizadas en México, tiene un viejo libro que se llama Mitología del narcotraficante, donde observa que las figuras que suele usar el periodismo para hablar sobres estos conflictos sociales son mitos basados en una matriz de lenguaje por medio de la cual el Estado y sus repetidoras mediáticas determinan reglas de enunciación que no explican a la ciudadanía las actividades reales desarrolladas por los traficantes, sino que codifica simbólicamente los límites epistemológicos en los que habríamos de representarnos a los traficantes. Lo digo con las palabras de Astorga: “La distancia entre los traficantes reales y su mundo y la producción simbólica que habla de ellos es tan grande, que no parece haber otra forma, actual y factible, de referirse al tema sino de manera mitológicas, cuyas antípodas estarían representadas por la codificación jurídica y los corridos de traficantes.”
Vaya por caso la noción de “cartel”, que fue introducida por la “guerra contra las drogas” para legitimar las intervenciones policiales y judiciales de los EEUU en el resto de América, pero también para referenciar a las fuerzas militares locales como las agencias ideales para combatirlas. A las policías les queda demasiado grandes los carteles y, por tanto, se necesitan no solo contar con fuerzas especiales sino con procedimientos judiciales excepcionales y carpetazos o tráficos de espionaje, para su persecución, al margen del estado de derecho.
Periodistas, cronistas, presentadores de noticias, dirigentes de la oposición y funcionarios cautivos del populismo punitivo, comparten por igual la misma plataforma epistemológica que posiciona al “narco” y al “cartel” en el centro de una suerte de pacto horizontal del poder post-soberano, que solo puede ser descripto desde un orden post-estatal. En efecto, la noción de “cartel” sobredimensiona a determinados emprendimientos económicos hasta convertirlos en organizaciones con un poder de fuego que les permite ejercer doble poder o contrapoder, es decir, organizaciones con la capacidad de desafiar la soberanía de los estados o hacerlos fallar. Detrás de la retórica de “estado fallido” o “estado ausente” hay un conjunto de funcionarios e instituciones regulando los negocios ilegales.
Hasta ahora los periodistas locales intuyen que la noción “cartel” les queda bastante grande para pensar a las organizaciones en los barrios más pobres. La figura del “transa villero” no hace juego con el “patrón del mal”. Pero cuentan con otra categoría, pariente de los carteles, su versión diminutiva y criolla: los “clanes”.
El “clan” es una categoría a la altura de la escala de la comercialización local, pero al igual que los carteles, se trata de organizaciones que siguen los lazos de sangre. Las familias son el núcleo moral de las organizaciones criminales. La familia aporta lealtad y seguridad, blinda los negocios y le agrega previsibilidad. Sin embargo, esta categoría olvida que la familia no es una marca registrada de los emprendimientos dedicados a la comercialización de drogas ilegalizadas. En los barrios más pobres, la familia es una estrategia de sobrevivencia. No solo los desplazamientos de un país a otro, de una provincia a otra son familiares, también lo son los emprendimientos para resolver la sobrevivencia diaria o la organización de los movimientos sociales. De modo que usar la palabra “clan” para explorar el microtráfico, solo puede perseguir un interés concreto: continuar degradando a la población de estos barrios. En definitiva, estas narrativas operan como categorías de acusación social toda vez que, en el lenguaje ordinario o nativo, se usa para descalificar a las personas. Categorías que, antes que comprender lo que se nombra, las usamos para abrir un juicio negativo sobre los actores que aprendemos con ella. Una categoría que no usamos para aproximarnos a la realidad sino para alejarnos cada vez más. Categorías sobredeterminada por los estereotipos previos que tenemos sobre esos actores. De modo que conviene evitarlas, o por lo menos, si la vamos a usar habría que tener presente que son palabras cuyos sentidos no siempre podemos controlar, palabras que nos contrabandean otros sentidos que pasan a través de nosotros sin declarar. Todas estas categorías constituyen un obstáculo teórico para captar la complejidad del universo social que no queremos subestimar, pero no vamos a captar manipulando categorías que, está visto, tienen la capacidad de aplanar la realidad y ponerla en lugares donde no se encuentra.
*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Temor y control, La máquina de la inseguridad, Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.
Publicado en revista Plaza